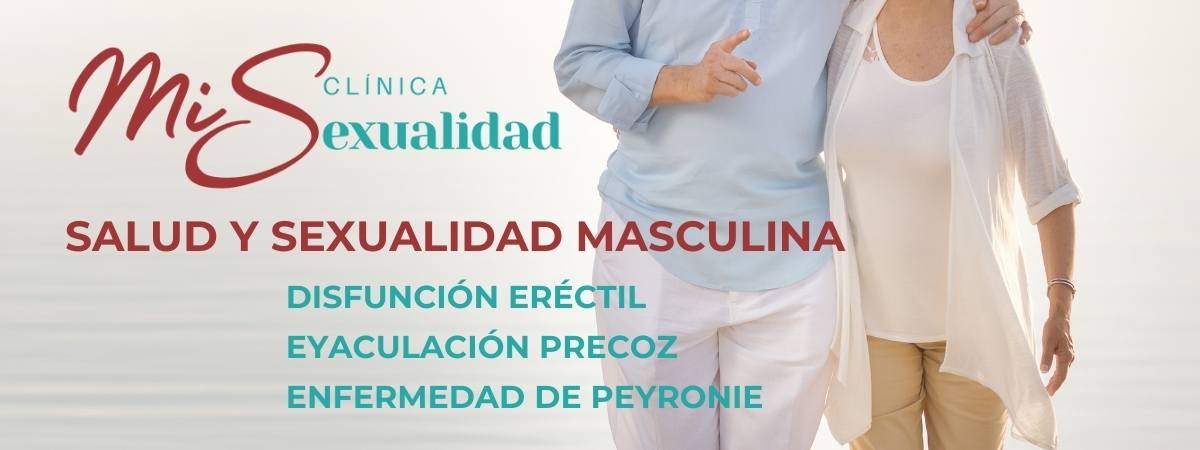Un estudio liderado por investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) reveló que la contaminación como los efectos de la estacionalidad afectan las etapas reproductivas tempranas del huiro negro, un recurso clave para pescadores artesanales. Los hallazgos advierten impactos ecológicos y económicos en la zona de Quintero-Puchuncaví y llaman a integrar la variable ambiental en las políticas de manejo costero.
La bahía de Quintero-Puchuncaví, ubicada en la región de Valparaíso, ha sido durante décadas un símbolo de la contaminación industrial en Chile, concentrando en esta zona un complejo industrial que tuvo una fundición de cobre y termoeléctricas a carbón, además de descargas de hidrocarburos.
El resultado ha sido un proceso de degradación ambiental crónica, ampliamente documentado en la literatura científica. Estudios han encontrado niveles de metales pesados muy por sobre criterios internacionales de calidad de agua, y evidencias de transferencia de contaminantes desde algas hasta invertebrados marinos. Ahora, un nuevo estudio científico aporta evidencia inédita sobre cómo la combinación de metales pesados y la variabilidad estacional compromete la reproducción de hiuro negro (Lessonia spicata), una de las algas pardas más importantes del país tanto en términos ecológicos como económicos.
Una especie clave en riesgo
La investigación, publicada recientemente en la revista Journal of Applied Phycology, fue liderada por Loretto Contreras, investigadora del Instituto SECOS, CAPES y académica de la Universidad Andrés Bello, y un grupo de investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), y de distintas instituciones universitarias. Esta investigación se realizó en dos sitios de la zona central del país con condiciones contrastantes: Horcón, una bahía perteneciente a la comuna de Puchuncaví, sometida a altos niveles de contaminación, y Quintay, considerada de bajo impacto y contaminación.
En ambos lugares se recolectaron esporas en primavera de 2023 y otoño de 2024, con el objetivo de evaluar el esfuerzo reproductivo de la especie y seguir su desarrollo durante 28 días en condiciones controladas de cultivo. A lo largo de este período se registraron variables clave para comparar el desempeño de las poblaciones en distintos ambientes y estaciones del año.
Los resultados demuestran que, si bien la reproducción del alga tiende a alcanzar su máximo en otoño, un patrón natural de la especie, esta ventana de éxito se ve fuertemente intervenida por la contaminación, generando un efecto de «cuello de botella» que diezma las poblaciones en sus fases más vulnerables. Así en zonas impactadas como Horcón, las etapas más sensibles del ciclo de vida del alga se ven seriamente afectadas, reduciendo sus posibilidades de regeneración y persistencia en el tiempo socavando, de esta forma, la capacidad de esta especie vital para renovar sus poblaciones.
En este sentido, Loretto Contreras explica que “en sitios contaminados como Horcón, observamos problemas en las etapas reproductivas tempranas: menor sobrevivencia de gametofitos, desequilibrios en la proporción de sexos y necrosis de esporofitos. Aunque a veces parece haber alta fecundidad, en realidad es un efecto artificial producto de la mortalidad de muchos individuos”.
El ciclo de vida bajo presión
El estudio pone especial atención en las fases microscópicas del ciclo de vida de las algas, un momento crítico que suele pasar desapercibido en la investigación y en las políticas de conservación: “Las algas tienen más de un evento reproductivo en el año, pero buscan condiciones ideales para alcanzar su mayor éxito durante el otoño. En Horcón detectamos que esas condiciones eran interrumpidas por factores estresantes como la contaminación, que generó blanqueamiento en etapas microscópicas y posterior necrosis en los esporofitos”, señala Geraldine Véliz, investigadora en SECOS-UNAB la cual realizó su tesis de pregrado en esta investigación.
Según Véliz, esta vulnerabilidad de las fases iniciales puede desencadenar un efecto dominó en todo el ciclo de vida: “Si las fases tempranas no logran desarrollarse, se reduce la diversidad genética y la resiliencia de la especie frente a otros eventos de estrés, como el aumento de temperaturas producto del cambio climático”.
Más allá del impacto ecológico, el hallazgo tiene profundas implicancias para la economía local. En Chile, la recolección de algas constituye una fuente de ingresos para miles de familias vinculadas a la pesca artesanal. “Si las poblaciones no logran renovarse bien, la disponibilidad de algas disminuye con el tiempo. Esto impacta directamente a los pescadores y recolectores artesanales que dependen de la extracción de huiro para su sustento”, advierte Contreras.
A mediano plazo, la investigación sugiere que podría reducirse la cantidad de algas disponibles para cosecha. Y a largo plazo, si la degradación persiste, existe el riesgo de que desaparezcan bancos naturales en áreas como Quintero-Puchuncaví, poniendo en jaque la actividad económica local.
De esta forma, los investigadores coinciden en que los hallazgos, que profundizan en el rol de la contaminación sobre estas especies clave para el océano costero, deben servir de base para ajustar las políticas de manejo y conservación de recursos marinos en Chile. “Las políticas deben reconocer que la contaminación no solo daña la salud de los ecosistemas, sino que también pone en riesgo los medios de vida locales. Se requieren planes de manejo diferenciados, límites de extracción adaptados a cada zona e iniciativas de restauración de bosques marinos”, concluye Contreras.