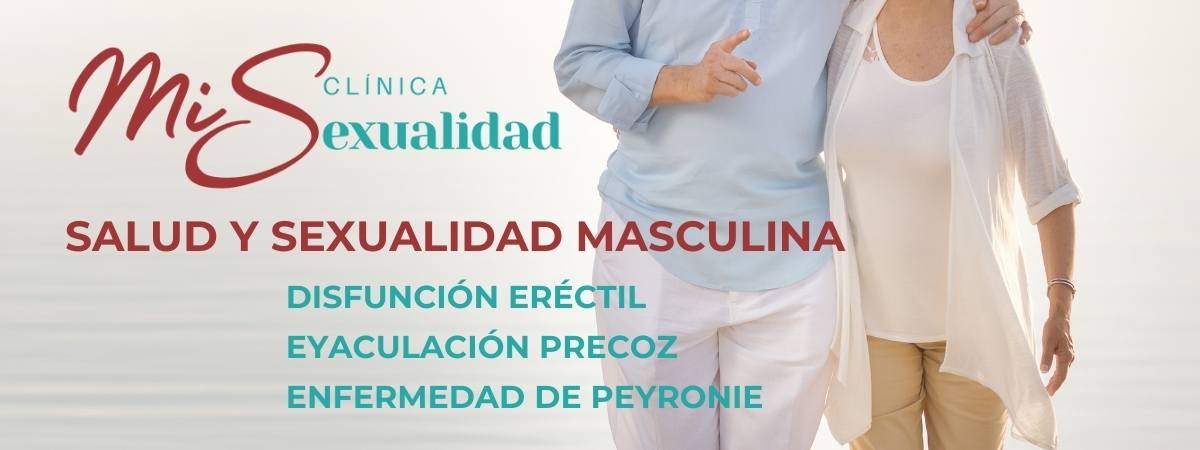La soledad percibida, un fenómeno que trasciende fronteras y edades, va mucho más allá de la mera ausencia de personas. En su esencia, es una desconexión emocional y la ausencia de vínculos significativos, un sentimiento de aislamiento que, si bien es inherente a la condición humana, ha alcanzado niveles alarmantes en la sociedad contemporánea.
Las cifras, tanto a nivel mundial como nacional, son preocupantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alarmas, calificando la soledad como una «creciente amenaza para la salud pública». Su impacto es tan significativo que la OMS lo compara con el de fumar 15 cigarrillos al día. Se estima que aproximadamente el 16% de la población mundial, es decir, una de cada seis personas, experimenta soledad. Esta problemática es particularmente prevalente en adolescentes y jóvenes, aunque afecta a individuos de todas las edades, con un preocupante aumento sostenido en la población de adultos mayores, alcanzando un 11,8%.
En Chile, la realidad no es ajena a esta tendencia global. El reciente estudio «La undécima ronda del Termómetro de la Salud Mental» revela que el 19% de la población reporta altos niveles de soledad. Resulta particularmente llamativo que un 26,6% de este grupo corresponda a personas entre 30 y 39 años. Sin embargo, las cifras más alarmantes se observan en la adultez mayor. La última Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez reveló que un abrumador 51,5% de las personas mayores de 60 años y más percibe soledad.
Este no es un problema nuevo, sino uno cuya creciente relevancia se evidencia con fuerza en la actualidad, impulsando un llamado global a la acción. A nivel internacional, existen iniciativas destacadas para abordar este problema de salud pública. Un ejemplo es el Reino Unido, que en 2018 estableció un Ministerio de la Soledad, reconociendo la magnitud del desafío. De manera similar, Japón creó un puesto ministerial con un propósito similar en 2021, buscando mitigar el aumento de la soledad y el aislamiento social, exacerbados durante la pandemia.
Comparando estas acciones con la realidad chilena, surge una pregunta crucial: ¿Contamos en Chile con una estructura política que aborde la soledad de manera integral, considerando todas las etapas de la vida? Lamentablemente, la respuesta es no. La soledad se aborda de forma minúscula y fraccionada, limitándose a grupos reducidos. Esta aproximación subestima su impacto en la población general e invisibiliza la necesidad de estrategias que trasciendan los enfoques superficiales. Es imperativo avanzar hacia intervenciones profundas desde la estructura del sistema social y de salud pública. Esto implica la implementación de medidas de prevención dirigidas a toda la población, reconociendo que la soledad es un indicador clave de la habitabilidad de un país y un factor que impacta directamente la calidad de vida de una sociedad.
Considerando estos desafíos, ¿cómo crees que Chile podría aprender de las experiencias internacionales para construir una política pública más robusta contra la soledad?
Considerando estos desafíos, una sugerencia clave para Chile es iniciar un proceso de conversación y exposición abierta del tema de la soledad. Este diálogo no debe limitarse únicamente a expertos, sino que debe abrir espacios para conocer la voz de la comunidad en general, siendo fundamental generar espacios de colaboración desde la prevención para un reconocimiento de cuales podrían ser las intervenciones de mayor efectividad, lo cual debería ir de la mano con una fuerte difusión de información y capacitación continua a nivel comunitario y profesional, para desestigmatizar la soledad y fomentar una cultura de conexión y apoyo mutuo. Al adoptar un enfoque proactivo y sistémico, podríamos construir una sociedad más conectada y solidaria.
Nicole Pinilla Carrasco, Departamento de Ciencia de la Enfermería UCSC, Facultad de Medicina UCSC