– Carmen Gloria Rebolledo y Roxana Vega, fundadoras del Centro Walnut, diseñaron una estrategia que se aleja de prácticas castigadoras que aún persisten en muchos establecimientos de salud mental.
– Centrada en el bienestar integral del individuo, la “cultura del buentrato” busca institucionalizar el respeto como eje terapéutico para el tratamiento de la condición, modificando patrones de violencia física y simbólica.
– A escala global, y solo considerando el consumo problemático de alcohol, medicamentos y drogas, este trastorno crónico y recurrente, que influye negativamente en el cerebro y el comportamiento, afecta a 170 millones de personas.
Se estima que a escala global más de 170 millones de personas sufren algún tipo de adicción, ya sea a drogas ilegales, medicamentos controlados o alcohol, una cifra que no incluye otras formas de dependencia como la adicción al juego o a la tecnología, que también están en aumento.
No obstante, durante décadas, los tratamientos para este trastorno “crónico y recurrente” –según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– se han basado en modelos rígidos, punitivos y muchas veces deshumanizantes.
En respuesta a esa lógica, las especialistas chilenas Carmen Gloria Rebolledo (educadora) y Roxana Vega (educadora y psicóloga), fundadoras del Centro Walnut, desarrollaron un modelo que prioriza la dignidad, el bienestar emocional y la individualidad del paciente en su proceso de recuperación.
Denominada como “cultura del buentrato”, la estrategia emerge como una alternativa que busca reparar no solo el daño del consumo, sino también las heridas generadas por años de abordajes terapéuticos marcados por el maltrato. Ubicado en el sector de Chicureo, en la Región Metropolitana, este espacio para el tratamiento de las adicciones y la ansiedad.
“No se trata solo de tratar la adicción, sino de dignificar al ser humano que está detrás. El buen trato no es solo cómo hablas, es también la silla en que se sienta, la cama en la que duerme y el entorno que lo rodea. Queremos que tratarse no sea un castigo, sino una oportunidad de renacer en un entorno que abrace. Estamos convencidas de que un contexto de buentrato facilita y allana el camino hacia el cambio”, señala Rebolledo.
La especialista subraya que el respeto irrestricto por la persona es el principio fundante del enfoque, dejando atrás visiones que reducen al paciente a su consumo, reivindicando la dimensión material y simbólica del trato digno, tales como la alimentación, higiene y estética del lugar. “Es como con los niños en la escuela: cuando aprenden en un entorno cariñoso y respetuoso, aprenden mejor; o con los adultos mayores: no es lo mismo estar en un hogar donde los cuidan con afecto, que en uno donde hay abandono o maltrato. Vivir en una cultura del buentrato va mucho más allá de simplemente portarse bien; es una forma de relacionarse desde el respeto profundo y la empatía cotidiana”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera las adicciones como trastornos de salud que afectan el cerebro y el comportamiento, y que requieren tratamiento integral y sostenido. Desde su enfoque, el consumo problemático de sustancias —ya sea alcohol, drogas ilícitas o medicamentos— constituye no solo un problema médico, sino también un fenómeno social con profundas implicancias en la salud pública, el bienestar emocional y el desarrollo de las comunidades.
La OMS subraya que las adicciones están estrechamente ligadas a determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la exclusión, el trauma y la falta de acceso a servicios adecuados, y promueve estrategias que integren la prevención, el tratamiento basado en la evidencia, la reducción de daños y la reinserción social en un marco de respeto por los derechos humanos.
La situación en Chile es también desafiante. Un reciente informe del Ministerio de Salud señala que los trastornos por consumo de alcohol y otras drogas figuran entre las principales causas de años de vida perdidos por discapacidad en el país, representando cerca del 12 % de la carga atribuible a factores de riesgo.
Además, dentro de las “condiciones neuro-psiquiátricas”, los trastornos por consumo de sustancias son un componente relevante: los hombres están particularmente afectados, junto con las mujeres que presentan altos niveles de ansiedad y depresión. Esto refuerza la mirada de la adicción como un desafío central de salud pública, con efectos profundos en el bienestar emocional, funcionalidad social y calidad de vida de la población.
El origen de la propuesta
Desde la década de los noventa, los programas de tratamiento de adicciones en Chile han sido fuertemente influenciados por dos modelos dominantes: el enfoque cognitivo-conductual y el de los doce pasos, explica el terapeuta del Centro Walnut, Daniel Pinto.
El primero, originalmente diseñado para personas privadas de libertad, opera bajo lógicas de reforzamiento punitivo, donde la recaída o el incumplimiento de normas puede acarrear castigos simbólicos o materiales, tales como limpiar baños. El segundo, basado en grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, ha tenido una masificación informal sin siempre contar con supervisión profesional. Ambos programas parten de una sospecha estructural hacia el paciente.
“En el contexto de las adicciones existe mucho maltrato. Se naturalizan prácticas como privaciones de sueño, tareas humillantes o el maltrato verbal bajo la premisa de que ‘hay que tocar fondo’ para sanar”. Estos enfoques no sólo muestran baja efectividad terapéutica a largo plazo –algunos estudios reportan tasas de éxito inferiores al 25%–, sino que reproducen un ambiente clínico donde la desconfianza y la sanción desplazan a la contención emocional y la reconstrucción de sentido”.
A esto se suma una precariedad estructural: hacinamiento, falta de higiene, ausencia de equipos profesionales capacitados o condiciones básicas de habitabilidad. “He visto pacientes que duermen sin agua caliente, comen mal y son atendidos por personas sin formación formal en salud mental. Eso no es tratamiento, es abandono”, agrega Pinto.
Frente a este panorama, la educadora Carmen Gloria Rebolledo —madre de una paciente en rehabilitación— comenzó a gestar una idea que integrara su experiencia laboral en educación preescolar con los fundamentos de la cultura del buentrato desarrollados por la psicóloga Roxana Vega.
La propuesta partió desde un lugar íntimo: la búsqueda de un entorno digno y terapéutico para su hija, que terminó convirtiéndose en un modelo replicable. “Cada centro que visitábamos tenía carencias estructurales y humanas graves. Veía sillas rotas, piezas frías, comida insuficiente. Me preguntaba: ¿por qué el tratamiento debe vivirse como un castigo?”, recuerda Rebolledo.
Así nació la idea de fundar un centro privado donde la recuperación no fuera sinónimo de sufrimiento, sino de reparación. La iniciativa tomó forma con el objetivo de sistematizar la experiencia en un modelo terapéutico integral basado en el concepto del “buentrato”: una forma de diseñar, organizar y ejecutar el acompañamiento terapéutico desde el respeto profundo a la singularidad y dignidad de cada persona.
Inicialmente implementado en el ámbito educativo, este enfoque plantea que una cultura se consolida cuando las prácticas de buen trato se vuelven naturales, permanentes y compartidas por toda la comunidad. “No se trata de una clínica hippie donde todo se permite. Hay normas, jerarquías, responsabilidades. Pero también hay conciencia del lenguaje, de los gestos, del entorno. No se grita, no se humilla, no se infantiliza. El orden convive con la contención”, precisa la fundadora del Centro Walnut.
Una infraestructura para sanar
Una de las críticas centrales al sistema tradicional es la disociación entre los discursos terapéuticos y las condiciones materiales en las que ocurren. En muchos centros, se habla de salud mental mientras los pacientes comparten habitaciones hacinadas, comen mal o no tienen acceso a espacios comunes dignos. La propuesta del Centro Walnut rompe con esa disociación.
El diseño del centro, ubicado en un entorno natural, privilegia espacios amplios, iluminados y limpios. Cada paciente cuenta con una cama de calidad, espacios de descanso confortables y acceso a actividades complementarias como caminatas, meditación o talleres artísticos. La alimentación también es parte del tratamiento: planificada con nutricionistas, variada y suficiente, bajo la premisa de que un cuerpo desnutrido no puede rehabilitarse.
El modelo del buentrato parte de la base de que no es posible cuidar a otros sin un equipo que también se sienta respetado. Por eso, la selección del personal incluye no solo criterios técnicos, sino también actitudinales. “Buscamos personas que ya hayan trabajado desde el respeto o estén dispuestas a aprenderlo. No aceptamos personal que justifique el castigo como forma de terapia”, comenta Rebolledo.
El equipo clínico está conformado por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, kinesiólogos y profesionales del ámbito social. Todos comparten reuniones periódicas, planes individualizados de tratamiento y espacios de autocuidado laboral. La comunicación interna es parte del tratamiento: si el equipo está fragmentado o desgastado, eso se traduce en intervenciones fallidas.
Y es que la violencia institucional no siempre es evidente, sugieren los especialistas: a veces se expresa en la indiferencia, en la rutina, en la desorganización. Por eso, la implementación de esta estrategia también significa intervenir la cultura organizacional del centro. “Contar con un equipo cohesionado, donde exista comunicación constante, transparencia y bienestar entre los profesionales, es fundamental. Solo así se puede lograr una intervención realmente efectiva y ajustada a las particularidades de cada paciente”, enfatiza Daniel Pinto.
“Y en segundo lugar, es fundamental asegurar condiciones básicas adecuadas: una infraestructura acogedora, una alimentación digna y un entorno que haga sentir al paciente en un espacio hogareño, familiar y, ante todo, profesional. Esto es crucial porque muchas veces, como hemos conversado, la adicción surge en contextos familiares o sociales disfuncionales. Si el sistema terapéutico replica esa disfuncionalidad, o si el equipo clínico no está alineado o no hay coherencia interna, el paciente simplemente vuelve a lo mismo”
¿Un modelo replicable?
Aunque el modelo del Centro Walnut es hoy una iniciativa privada, sus impulsoras esperan que la cultura del buentrato pueda escalar e influir en las políticas públicas de salud mental y adicciones en Chile. En ese contexto, el buentrato no es sólo un marco ético, sino una forma de mejorar resultados: reducir recaídas, fortalecer redes de apoyo y promover procesos de recuperación sostenibles.
“Nuestra propuesta es integral, de alta calidad, pero con un enfoque más accesible y humano. Queremos que quien llegue se sienta en un espacio digno, acogido por un equipo que lo ve como un ser humano en su totalidad: en lo cognitivo, emocional, físico y nutricional. Es como cuando vas a un buen gimnasio: tienes nutricionista, kinesiólogo y entrenador. Aquí también hay un equipo completo, pero enfocado en sanar desde el respeto”, concluye Carmen Gloría Rebolledo (Por: Luis Francisco Sandoval. Agencia Sandoval & Meirovich Comunicaciones).
















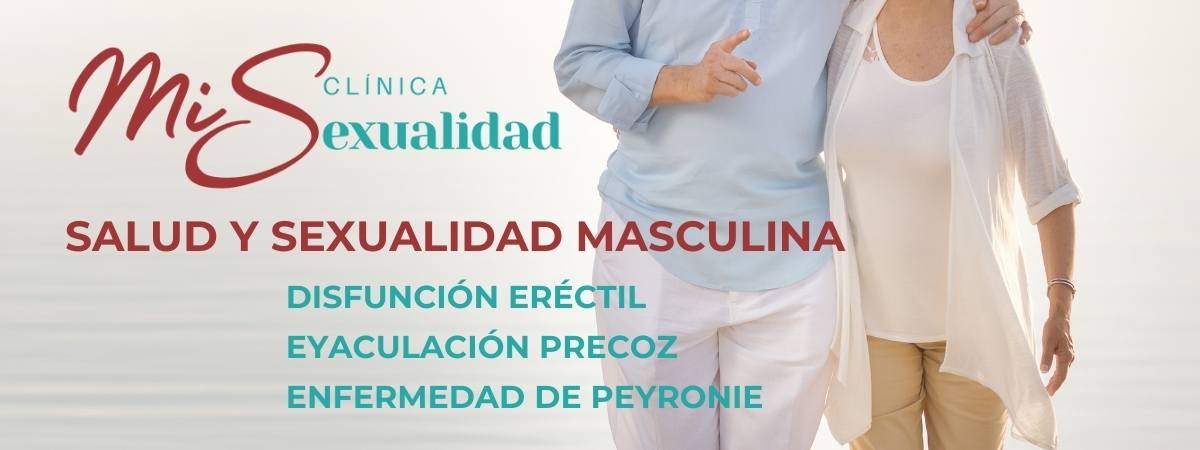









Estimados,
Agradezco que se den a conocer nuevas iniciativas que buscan humanizar el tratamiento de las adicciones, como la que presenta el Centro Walnut. La búsqueda de alternativas es siempre positiva.
Sin embargo, para que esta propuesta sea evaluada con la seriedad que merece por quienes conocemos el campo, el artículo deja varias dudas importantes que sería valioso abordar:
Evidencia y Resultados: El artículo describe un «enfoque amable», pero no proporciona datos cuantitativos o cualitativos sobre su efectividad. ¿Existen estudios piloto, tasas de recuperación o seguimiento de pacientes que respalden la superioridad de este modelo? Para afirmar que un método funciona, es indispensable mostrar resultados.
Reconocimiento de Modelos Existentes: Me sorprende la omisión o subestimación del modelo de Alcohólicos Anónimos (AA), el programa de recuperación más exitoso a nivel mundial, reconocido incluso por políticas públicas internacionales. AA funciona de manera gratuita y entre pares, y su efectividad a largo plazo está ampliamente documentada. Desestimar su valor o presentarse como una solución superior sin evidencia sólida debilita la credibilidad de la nueva propuesta.
Accesibilidad y Condiciones: Es fundamental señalar que las «mejores condiciones» mencionadas están directamente relacionadas con un alto costo (cifras de $400.000 a $1.000.000). Comparar esto con la ayuda gratuita y desinteresada que ofrecen grupos como AA es problemático. La accesibilidad es un factor clave en el tratamiento de adicciones, y los modelos gratuitos llegan a una población que jamás podría costear un centro privado.
Considero que esta iniciativa es excelente, pero una narrativa más enfocada en sus propios méritos como proyecto en desarrollo, y con mayor humildad frente a modelos establecidos, la haría aún más potente y creíble.
Les deseo el mayor de los éxitos en este camino.
Comments are closed.